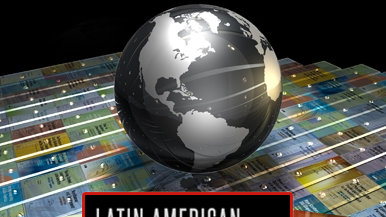
Durante casi una década, las grandes economías de mercado emergentes, entre ellas varios países de América Latina y el Caribe (ALC), han sido consideradas por los analistas e inversores como nuevos motores de crecimiento. El entusiasmo aumentó aún más cuando, después de una breve pausa en 2009, las economías emergentes lideraron la recuperación económica en el mundo. Pareció que dominaba un nuevo paradigma, al que habían llegado finalmente las economías de mercado emergentes.
Sin embargo, desde 2012, el optimismo con respecto a los mercados emergentes se ha ido resintiendo en forma sostenida. Una desaceleración notable y bastante generalizada ha puesto en duda la sostenibilidad de sus altas tasas de crecimiento anteriores. En algunos sectores, la situación ha reavivado viejos temores de turbulencia macroeconómica y financiera. Frases como “economías sumergidas” se han vuelto comunes en la prensa financiera.
La actual desaceleración del crecimiento en América Latina y el Caribe está vinculada, sin duda, a la evolución de China. Como los pronósticos de crecimiento de ese país han disminuido, lo mismo le ha sucedido a las previsiones para la región. Esta situación no deja de ser irónica.
A comienzos del siglo XXI, los líderes de la región estaban preocupados por los impactos negativos del crecimiento de China (y en menor medida India), temiendo que China pudiera superar y desplazar a la región de los mercados mundiales. Esas preocupaciones, de hecho, motivaron la compilación de ensayos en la publicación China’s and India’s Challenge to Latin America (El reto de China e India para América Latina).
Esos primeros resultados de la investigación mostraron que los efectos negativos del crecimiento de China parecían estar concentrados en unos pocos países (América Central, México) con alta dependencia de algunas industrias (ropa, textiles, electrodomésticos y electrónica). Pero en general, el libro también presentaba pruebas de un futuro esperanzador para América Latina y el Caribe en el contexto de una China en rápido crecimiento. La ironía es que hoy tenemos miedo del debilitamiento de China.
Crecimiento deslucido
La verdad es que las principales economías de ALC experimentaron un crecimiento deslucido durante décadas antes del auge de la década de 2000. A comienzos del siglo XX, un promedio simple del producto interno bruto (PIB) de la región per cápita era de alrededor del 35 % del de los Estados Unidos. En 2000, esa proporción se mantuvo cercana al 20 %. En pocas palabras, ALC a duras penas evolucionaba en paralelo al crecimiento por persona de los Estados Unidos y tendía a quedarse atrás. La región no pudo aprovechar suficientemente sus conexiones con el mundo en general, y con los Estados Unidos en particular, para sacar ventaja de los beneficios del progreso tecnológico. ALC no necesitaba inventar, solo imitar y adoptar las tecnologías, como lo hacían algunas economías de Asia oriental.
Luego llegó el periodo de 2003-2011, cuando ALC, ayudada por fuertes vientos de cola externos y la mejora de los marcos de políticas macrofinancieras, pudo registrar un impresionante crecimiento con equidad, desatando el entusiasmo que se ha mencionado anteriormente. El entusiasmo estaba justificado por el considerable progreso social sin precedentes en la región, tal como se documenta en La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Ese informe brindó pruebas de un progreso notable:
- Casi 70 millones de personas fueron sacadas de la pobreza en la última década.
- Aproximadamente 50 millones de personas se incorporaron a las filas de la clase media entre 2003 y 2009.
- La desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, disminuyó de manera continua, pasando de su nivel máximo de 0,58 en 1996 a su nivel más bajo jamás registrado en la región de 0,52 en 2011, un descenso de más del 10 %.
- Alrededor de un tercio de la reducción de la pobreza fue el resultado de políticas sociales que transfirieron ingresos a los pobres, pero los ingresos del mercado laboral durante los años de auge representaron a los dos tercios restantes. En otras palabras, se necesita el crecimiento para sostener la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media.
De hecho, fundamentos analíticos clave del informe mencionado sobre La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina fueron publicados con anterioridad bajo el título de Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe (2009).
De padres a hijos
Esta recopilación de documentos de análisis presentó en conjunto un cuadro que refleja los hechos sobre el terreno, con notable precisión: la movilidad económica de la región está vinculada con el crecimiento del ingreso en primer lugar, y en segundo lugar con las transferencias sociales, y es probable que los ciclos económicos pongan en peligro los logros en materia de movilidad económica, precisamente porque las desigualdades sociales siguen atadas a factores estructurales. En pocas palabras, el nivel de bienestar y el capital humano de los padres suele transmitirse a sus hijos. Y ahora nos enfrentamos al desafío de tratar de mantener los logros sociales alcanzados durante los años de auge, pero bajo expectativas de crecimiento que empeoran de manera gradual.
Un factor importante del auge reciente fue objeto de análisis de LADF. Es bien sabido que muchas de las grandes economías de la región están dotadas de abundantes recursos naturales y tierras de cultivo. Incluso antes del auge, la serie abordó el tema de las consecuencias a largo plazo de los recursos naturales en el volumen editado Natural Resources, Neither Curse nor Destiny (Recursos Naturales, ni maldición ni destino) [2007]). Los temas centrales del libro están contenidos en su título, a saber, que la abundancia de recursos naturales no está sistemáticamente asociada con bajas tasas de crecimiento en el largo plazo y que los países ricos en recursos naturales pueden acumular otros factores de producción a través de, por ejemplo, inversiones en infraestructura, educación, e inversión en innovación (que conduce a la acumulación de capital de conocimientos).
Sin embargo, el libro nos advirtió sobre el potencial de que los recursos naturales estén asociados a la volatilidad macroeconómica como consecuencia de la concentración de exportaciones. Este tema fue revisado posteriormente en Does What You Export Matter? In Search of Empirical Guidance for Industrial Policies (¿Tiene importancia lo que se exporta? En busca de orientación empírica para las políticas industriales) [2012]. De estos últimos aprendimos, sin embargo, que hay pocos enfoques empíricos confiables que ayuden a los responsables de la formulación de políticas a “elegir ganadores” en industrias que no dependen de los recursos naturales, y por lo tanto los autores argumentaron a favor de las políticas “aproximadamente horizontales”, como las que se centran en el desarrollo de dotaciones de otras formas de capital que pueden acelerar el crecimiento a largo plazo, independientemente de si apoyan a las industrias manufactureras en mayor medida que la agricultura o la minería.
Productividad: urgente desafío
Lo que convierte en urgente el desafío de la productividad en la actualidad es precisamente el hecho de que el progreso social ha estado ligado al crecimiento. Gracias a las políticas actuales, los programas sociales se pueden mantener en el corto plazo. El riesgo es que estos logros se pueden perder si el crecimiento sigue siendo bajo durante demasiado tiempo.
Con el retroceso del viento de cola mundial, la región tendrá que depender de sus propios dispositivos para impulsar el crecimiento. Estos dispositivos tienen un solo nombre: productividad. Con escasos ahorros nacionales y ralas entradas de capital externo, el crecimiento del ingreso se puede sostener solo mediante el aumento de la productividad.
Los líderes de la región están plenamente conscientes de la importancia de impulsar la productividad. Pero, ¿de qué se trata esta batalla? Se trata de establecer un entorno propicio en el que los empresarios puedan emerger, competir e innovar, un tema abordado por el reciente libro Entrepreneurship in Latin America (Iniciativa empresarial en América Latina) [2014]. LADF también anticipó este debate en un título anterior, Does the Investment Climate Matter? (¿Importa el clima de inversión?) [2009], que suena profético y pintoresco al mismo tiempo, teniendo en cuenta los debates actuales sobre políticas referidos a los motores del crecimiento a largo plazo en las economías donde, en general, el dinamismo del sector privado será clave para mantener el crecimiento en el futuro.
La productividad está relacionada también con la creación de una clase empresarial innovadora en la que empresas de primera categoría —empresas que exportan bienes, servicios, e incluso capital— ya no lucen tibias en contraste con superestrellas empresariales de otros lugares. Más allá de las generalidades, los principales elementos de un entorno propicio para la iniciativa empresarial y la innovación son los siguientes:
- Desarrollar el capital humano. Subsiste el desafío de elevar la calidad de la educación, pero va mucho más allá del puntaje obtenido en los exámenes. Por ejemplo, América Latina y el Caribe tiene un déficit histórico de ingenieros, que data de al menos comienzos del siglo XX.
- Mejorar la logística y la infraestructura. Modernizar los puertos, el transporte y las aduanas puede agregar una ventaja competitiva a los productos de la región. También es necesario abordar el déficit actual de infraestructura para poner fin a las limitaciones de capacidad que se hacen evidentes en las tasas bajas de crecimiento.
- Aumentar la competencia. Aunque la región se ha globalizado, muchas industrias siguen siendo protegidas de la competencia. Esta protección tiene el doble efecto negativo de reducir el crecimiento de la productividad en esos sectores y perjudicar al sector exportador, que depende de sus servicios y de los bienes intermedios.
- Mejorar el entorno contractual. Si bien los derechos de propiedad intelectual no son el único aspecto relevante de las instituciones nacionales que afecta a la productividad, es poco probable que la innovación se consolide sin una protección adecuada.
Sin embargo, el contexto actual podría debilitar la capacidad fiscal de los Gobiernos para realizar las inversiones necesarias. En esta dimensión la serie LADF parece profética, en parte porque la historia podría repetirse. Cuando salíamos de la denominada “década perdida” de 1980, que se caracterizó por esfuerzos dolorosos de estabilización macroeconómica que eran necesarios, pero la calidad de los ajustes fiscales correspondientes podría haber sido mejor. El libro, The Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America (Los límites de la estabilización: infraestructura, déficit público, y crecimiento en América Latina) [2003], detalló cómo los recortes en la inversión pública en infraestructura durante los episodios de estabilización no fueron compensados por un aumento de la inversión privada en infraestructura. El resultado fue que el crecimiento a largo plazo sufrió un golpe cuando nuestra infraestructura se deterioró.
Con los recientes avances sociales de ALC, han aumentado las demandas cada vez mayores de acceso a servicios de buena calidad. Las clases medias esperan no solo mayores ingresos para que sus hijos vean aún más progresos en el futuro, sino también mejores servicios públicos para las generaciones actuales. Con una mayor productividad, aumentarán los ingresos privados, lo que incrementará los ingresos públicos y la capacidad del Estado para invertir en la prestación de servicios. Con el tiempo, si ganamos la batalla de la productividad, entraremos en un círculo virtuoso de sectores públicos más fuertes, mayor crecimiento y oportunidades para todos.
Mientras tanto, visitaré el portal en línea para revisar los 30 libros que componen la serie Foro Sobre Desarrollo de América Latina, en busca de evidencia rigurosa sobre los desafíos pasados y futuros con mi vista puesta en un futuro de prosperidad compartida en América Latina y el Caribe.
Augusto de la Torre es el economista principal para América Latina y el Caribe del Grupo del Banco Mundial, y miembro del Comité Asesor de la serie Foro Sobre Desarrollo de América Latina.

Únase a la conversación